Coctel explosivo de reclamos legítimos, deudas sociales pendientes e ira desbordada
Colombia, acostumbrada a las más terribles turbulencias sociales, políticas y de la muerte, desde hacía años no se había sacudido como en las dos últimas semanas. Los tratados de libre comercio fueron el detonante, pero las causas de fondo están en el abandono histórico del Estado y la sociedad por el sector agrícola y el campesinado.
Artículo
que publiqué inicialmente en Otramérica
Todo comenzó por algo simple de explicar:
campesinos de varias regiones empezaron a protestar porque no aguantan más que
sus cosechas se estén perdiendo porque no pueden competir con productos que
llegan de otros países debido a los tratados de libre comercio (TLC), en
especial el que se firmó con Estados Unidos y que lleva apenas un año de
vigencia.
Los labriegos dicen que los productos extranjeros que entran a Colombia tienen precios más baratos que los suyos porque están subsidiados en sus respectivos países; algunos ingresan como “cuotas” pactadas en los citados tratados, en detrimento de la producción nacional; los insumos y fertilizantes están por las nubes y, para colmo de males, cada vez son más débiles las políticas estatales de apoyo a los pequeños y medianos productores, así la propaganda oficial diga lo contrario.
Esa fue la chispa que encendió a varias
ciudades y regiones en los últimos días. Ese fue el motivo del paro nacional
agrario que comenzó el lunes 19 de agosto –día festivo en el país porque se
celebraba la Asunción de la Virgen– y que fue creciendo como una bola de nieve
hasta que explotó en forma violenta 10 días después.
A esa demanda inicial se le fueron
agregando ingredientes que volvieron esa protesta legítima un problema gigante tanto
para el gobierno como para los promotores de las manifestaciones porque el
asunto, en un momento dado, se les salió de las manos a todos.
Los motivos pasan por problemas
coyunturales recientes y otros estructurales de larga duración como el abandono
histórico del campo en las políticas públicas. Implica, además, programas
económicos erráticos y la criminalización de la protesta social que hace el
establecimiento.
Y derivó en violencia por el desbordamiento
al hacer los reclamos –por más justos que ellos sean– y la presencia de
agitadores que aprovechan las protestas para sembrar el caos y el
terror.
De
bola de nieve a bola de fuego
El paro comenzó con bloqueos de
carreteras que pronto fueron reprimidos por la Policía. En numerosos casos se
hicieron con atropellos graves a la población civil (cualquiera los puede ver en
Internet porque fueron grabados decenas de abusos oficiales).
A eso se sumó una minimización y
negación de las protestas por parte del presidente de la República, Juan Manuel
Santos, en unas declaraciones que rayan entre el cinismo y la torpeza política.
“El paro no existe”, llegó a decir cuando ya iba una semana de bloqueos viales
y por ese motivo hasta se habían suspendido partidos del fútbol profesional,
asunto sensible en un país religioso y futbolero como este.
La inconformidad fue creciendo como
espuma, así como los pedidos: a renegociar los TLC y bajar el valor de los
insumos agrícolas, se sumó disminuir el precio de los combustibles, apoyar la
minería artesanal, no entregar la riqueza del subsuelo nacional a las
multinacionales mineras… Toda una serie de reclamos pendientes de solucionar desde
hace mucho tiempo en muchas ramas.
El clímax de las protestas, que por
entonces cubría a unos diez departamentos pero en forma grave a seis de ellos,
estalló el jueves 29 de agosto cuando la tensión y los desórdenes en varias
ciudades recordaron episodios que no se vivían desde la década de 1970 con los
paros nacionales de aquella época.
Este año 2013 ha sido todo de protestas:
ya se habían presentado tres muy fuertes de los cafeteros, los mineros y los
campesinos de la zona del Catatumbo (nororiente del país, en límites con
Venezuela), pero todas ellas se concentraron en zona periféricas, alejadas de los
más importantes centros urbanos.
Después de una semana de paro, encapuchados
se infiltraron en las manifestaciones y marchas, se enfrentaron a la Policía y
realizaron actos vandálicos contra propiedades públicas y privadas. También
hubo otros que aprovecharon el desorden para delinquir y unos cuantos más se
unieron al caos como una forma de expresar su descontento y liberar una rabia
social acumulada.
Los uniformados del Estado respondieron
con gases lacrimógenos, bolas de goma y “bolillo” a todo el que se les
atravesara (“bolillo” es como se le llama aquí a los bastones que utilizan para
reprimir a los manifestantes).
El saldo fue lamentable: en una ciudad
como Medellín, la administración pública, empresas y universidades suspendieron
labores desde temprano, y en muchos sectores las vías se vieron muy vacías por
el temor generalizado ante lo que podría ocurrir. Y en Bogotá, la batalla en
las calles dejó dos muertos, unos 200 heridos, más de 500 retenidos, y
centenares de establecimientos comerciales y bancarios destruidos.
El anuncio del gobierno de militarizar
las ciudades y despejar por la fuerza las carreteras, para lo cual dijo que
utilizaría a 50 mil soldados, llevó a los promotores del paro a ordenar que se
levantaran los bloqueos, pero a mantener la huelga mientras los líderes negociaban
con el gobierno.
Un
paro legítimo
Aun los actos violentos, nunca antes en
Colombia había existido tanta unanimidad en que es legítima una protesta
social: la realidad del campesinado, compuesto por unos 9 millones de personas,
es tan apabullante que no hay duda de que sus reclamos son justificados.
Según la prestigiosa revista Semana, “más que pobreza, en el campo colombiano hay indigencia.
Mientras en las ciudades los pobres son el 30% y los indigentes el 7%, en el
campo los pobres son el 65% y los indigentes el 33%. Este es el resultado de
décadas de abandono y olvido”.
En un informe especial, esa revista reveló lo
siguiente:
-
60 % del empleo rural es informal.
-
El 55 % de los campesinos pobres
nunca ha recibido asistencia técnica.
-
El 11 % no tiene vivienda y el 16
% tiene vivienda en mal estado.
-
El 85
% de la población carece de alcantarillado.
-
El
ingreso promedio de un campesino era en el año 2009 de220.000 pesos, mientras en la ciudad el ingreso promedio alcanzaba
668.000 pesos.
-
El
analfabetismo es del 18,5 %
-
60 % no
tiene agua potable.
Hasta el presidente de la República, pese
a sus desafortunadas intervenciones, ha dicho en varias ocasiones que las
quejas son legítimas (incluso un comercial de televisión pagado por el gobierno
defiende la protesta pero sin violencia).
También lo han manifestado a los cuatro
vientos los opositores. Algunos de ellos, en un descarado acto de oportunismo
político, han sacado a relucir sus más ásperas críticas, a pesar de que cuando
han estado en el gobierno tampoco han hecho mayor cosa en favor del campo y de su
gente.
Y, por supuesto, el paro es considerado
válido por amplísimos sectores de la ciudadanía que se han manifestado con
cacerolazos en las plazas públicas, en los medios de comunicación y las redes
sociales.
Con lo que nadie está de acuerdo es con
la violencia que se ha presentado.
Inventario
de pérdidas
En los últimos meses, los campesinos y
productores agrícolas han estado acorralados por:
-
El incremento de
las importaciones de lácteos, carne de cerdo, trigo, maíz y soya –solo por
mencionar los productos “emblemáticos”– como consecuencia de la entrada en
vigencia del TLC con Estados Unidos, que en apenas un año ya muestra sus
terribles consecuencias para estos sectores de la economía.
El gigante norteamericano tiene
una economía 200 veces más grande que la colombiana y subsidia a sus
agricultores con lo que la política agrícola de ese país denomina “ayudas
internas”. Ellas permiten que sus empresarios no vayan a la quiebra, que tengan
un respaldo permanente y que lo que producen se venda dentro y fuera de sus
fronteras.
Los TLC que ha firmado con
otros países les posibilitan sacar al exterior esos productos y mantener estable
su economía, así afecten en poca o gran medida a sus “socios”, como es el caso
de Colombia.
-
El valor de los
fertilizantes que, según expertos como Aurelio Suárez (excandidato a la
Alcaldía de Bogotá), están entre los más caros del mundo.
- El fracaso de los
pocos programas proteccionistas liderados por el Estado para hacer frente al
TLC con Estados Unidos. Vale recordar el más sonado, Agro Ingreso Seguro,
destinado a grandes industriales del campo, desvió parte de sus recursos a
personas que no lo requerían, mediante operaciones administrativas irregulares
que fueron muy cuestionadas por las autoridades y la opinión pública.
Otra estrategia parecida,
llamada Programa de Transformación Productiva (PTP), tampoco ha significado
incrementos sustanciales en las exportaciones colombianas.
-
Las dificultades para el crecimiento de algunos productos de
exportación: “Camaronicultura, carne bovina, chocolatería y sus materias
primas, lácteos, hortofrutícola, palma, aceite, grasas vegetales y
biocombustibles, son sectores que, si bien han crecido internamente, no han
mostrado aumento en sus envíos al exterior”, explicó en mayo pasado el
periódico económico Portafolio.
-
La eterna debilidad
en los sistemas de crédito y subsidio para pequeños agricultores y productores.
-
El alto costo de los
combustibles: la gasolina es la cuarta más cara del continente, lo cual sube
los fletes para el transporte de productos.
Una
paradoja: a más problemas, menos dinero
Como si fuera poco lo anterior, parece
que el Gobierno Nacional no tiene la más mínima intención de que todo esto
cambie: en momentos en que el paro agrario estaba en todo su furor, la
Contraloría General de la República advirtió que el proyecto de presupuesto
nacional para el año próximo contempla reducir en 20 % los recursos para el
sector agrícola.
El senador Jorge Enrique Robledo,
una de las personas que ha liderado la defensa del agro colombiano en el
Congreso de la República y en los espacios políticos, denunció que el presupuesto
del ICA, que es la entidad encargada de que los productos del agro cumplan con
las exigencias sanitarias para exportar, se reduce en 22 %.
También explicó que el presupuesto del Incoder, institución
encargada de resolver los problemas de tierras en el país (que está en la base
del conflicto armado interno que sufre el país desde hace medio siglo), se
disminuiría en 58 %. Y que la Unidad de Restitución, que devuelve a campesinos
tierras que les fueron robadas por causa del conflicto, “que hasta ahora solo
ha restituido 500 predios de los 160 mil prometidos, reducirá su presupuesto en
17 %”.
Tras el escándalo del paro, habrá que esperar si estos
recortes se mantienen o se quitan y qué decide el Congreso, que es quien finalmente
aprueba o no el presupuesto nacional.
Paños de
agua tibia, no soluciones de fondo
Según reseñó el periódico El Tiempo, para superar el actual paro
agrícola “el Gobierno ofreció un ‘pacto nacional por el agro’, que contemplaría
la reducción de precios en los fertilizantes, la importación directa de
agroquímicos para evitar el sobreprecio que generan los intermediarios, una
lucha sin tregua contra el contrabando y aumentar el presupuesto para el agro,
entre otras mejoras”.
Sin embargo, para los expertos
–en especial los que son simples agricultores de vereda– esas alternativas
tocan apenas asuntos que representan soluciones momentáneas, pañitos de agua
tibia, como se dice popularmente.
Lo propuesto más parece un calmante
para bajar los ánimos, pero no significa una reestructuración de los verdaderos
problemas de fondo:
-
Que no
existe una verdadera política estatal de apoyo al campesinado.
-
Que el campo
no le interesa a las clases dirigentes.
-
Y que no hay
conciencia de la necesidad de proteger la producción agrícola nacional y el
empleo rural ante las avalanchas del supuesto “libre comercio”.






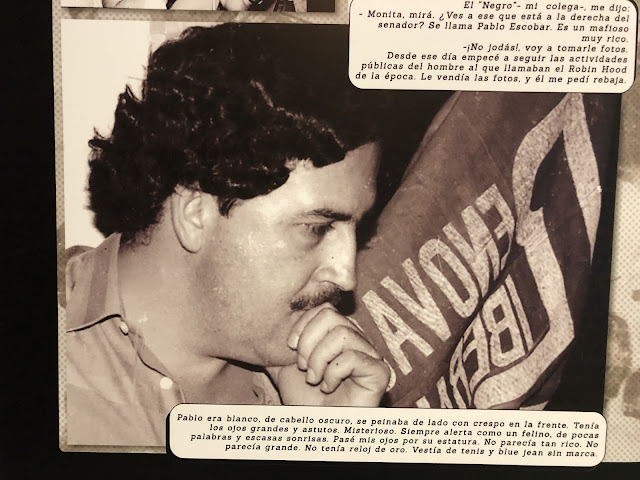
Comentarios